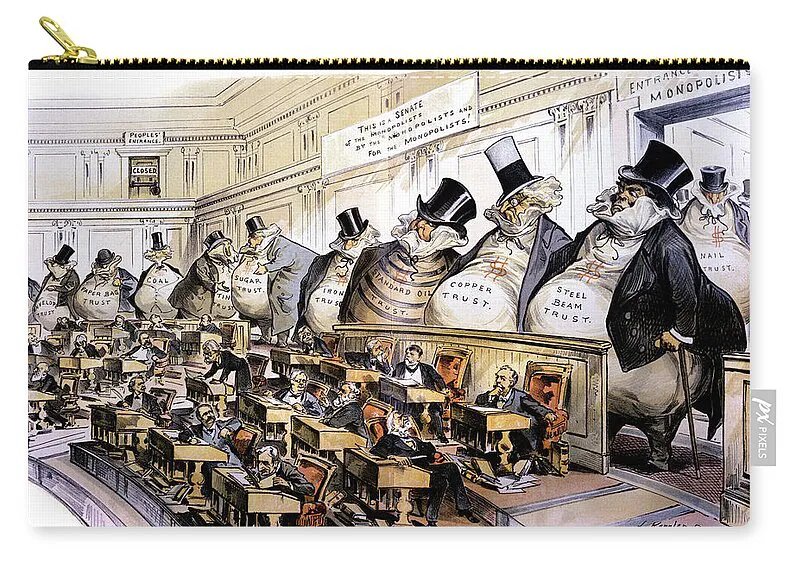El deseo y lo deseado. Una conversación con Mariana Spada
Alguien dijo que lo contemporáneo es producto del choque entre lo arcaico y lo moderno. En esa colisión se cifra buena parte de la fuerza y la gracia de Ley de conservación (Gog & Magog, 2019), el primer libro de Mariana Spada (Entre Ríos, Argentina, 1979), donde su voz se presenta ya entera y, a la vez, se hace cargo de que escribir poesía se parece “a ir tanteando con cautela las partes nuevas del cuerpo”, poema a poema. Hay algo de otro tiempo en la poesía de Spada: un léxico abundante sin dejar de ser preciso, un deleite pausado en la contemplación de los paisajes fluviales de la infancia y un tono contenido que, en algunos momentos, sin embargo, deja pasar la urgencia del presente. De todos modos, no hay que confundir conservación con conservadurismo. Más que de conservar lo recibido, se trata de ejercer un cuidado ante y por el mundo, aunque esa mirada cuidadosa a menudo se vuelva quirúrgica. La observancia de esa ley de conservación consiste en el cultivo de una voz “a ecuánime distancia entre el deseo y lo deseado”, entre el tronco caído del árbol genealógico y las hierbas silvestres que, filosas y felices, proliferan. *
ARTE Y CULTURA - POESIA Ezequiel Zaidenwerg
¿Cómo empezaste a leer poesía? ¿Dirías que fue un descubrimiento o más bien un gusto adquirido?
A lo mejor las dos cosas. Creo que hubo momentos de reencuentro —más bien, cada uno con sus propias características e intensidades—. En Entre Ríos, una maestra de tercer grado nos hizo aprender un poema de memoria a cada unx, y a mí me tocó uno de Ana T. Fabani, una poeta uruguayense que murió de tuberculosis a los 27 años. No recuerdo qué poema era pero sí que era de ella, y que memorizarlo fue facilísimo porque los poemas de Fabani son artefactos de una música muy llevadera, que se recitan casi solos. Seguramente ese fue uno de los primeros contactos.
Durante la adolescencia, más allá de que la recuerde como una época en la que leía mucho, la poesía no ocupó para nada el grueso de lo que consumía. Leer era mi manera favorita de ocio en una época en la que ocio era casi todo lo que había, pero la mayor parte de lo que me interesaba eran novelas, o cosas vagamente filosóficas o ensayísticas. Por otro lado, tuve un docente de Literatura en la secundaria cuyas clases eran como una puesta en escena de La sociedad de los poetas muertos, una actuación lastimosa que no excluía enamorar alumnas. Supongo que el rechazo que me provocaba el mensajero demoró un poco el acceso a ciertas cosas.
Ya en la facultad, una se encuentra en medio de ese aparato que dispara sus propios mecanismos de adquisición y descubrimiento —un poco reglados, un poco espontáneos—, y extrae lo que más le interesa de ellos. Pero lo que verdaderamente funcionó como el lubricante definitivo del crush con la poesía, fue la comunidad de otrxs que compartían algo de lo que a mí me sucedía con ella. Esos fueron los años que me dejaron con ganas de más, como quien dice.
Paralelamente a la cursada estaba Claudia Rosa, una muy buena amiga y de las críticas más refinadas que debe haber tenido este país. Claudia era de Paraná, a media hora de Santa Fe (donde yo vivía), y a través de ella leí por primera vez a gente como Arnaldo Calveyra, [Carlos] Mastronardi, Emma Barrandeguy, y por supuesto a Juan L. [Ortiz], que son vías de acceso privilegiadas a otros tipos de lírica. Como verás, hubo momentos de reencuentro, a veces después de un largo intervalo. Estos últimos tres o cuatro años, por ejemplo, fueron uno de ellos.
¿Y cómo pasaste de ser lectora de poesía a escribir tus propios versos?
Hará cosa de doce, trece años escribí algunos poemas, más o menos por la época en la que dejé de cursar en la universidad y me mudé a Buenos Aires. Era una serie corta, seguramente olvidable, y a la distancia me cuesta un poco identificar algo propio. Por otra parte era un momento en el que había empezado a leer mucha poesía norteamericana, mucha poesía argentina de los noventa, lecturas que resonaron de modo extenso. Yo tiendo a llegar tarde a todo, y a lo mejor escribir, en ese entonces, fue una forma de procesar el descubrimiento. La cosa es que esa serie de poemas fue lo suficientemente desalentadora como para durante un buen tiempo contentarme con leer, y punto.
Hará cinco años y pico que volví a escribir, cuando empecé con la transición de género. Digamos que entre eso y la muerte de mi padre vino a organizarse un cierto impulso. A mediados del 2016 hice un taller de narrativa con Luciano Lamberti, pero se suponía que había que llevar cuentos y yo llevaba poemas. Más o menos por ahí sale lo primero de lo que va a terminar siendo Ley… (el núcleo radiante, digamos). El resto se escribe en el siguiente par de años.
¿En qué sentido te parece que los dos hitos que mencionás –la transición de género y la muerte de tu padre– empezaron a organizar ese impulso?
Me parece que, en general, las personas que llevan adelante una transición experimentan el hecho de un modo esencialmente intransmisible. No me refiero solo a los márgenes de maniobra que dejan a cada unx sus propias condiciones materiales, afectivas, legales, etc., ni a los obstáculos y privilegios que se reparten con la muñeca habitual del cisexismo capitalista. Hablo más bien de cómo todo el proceso de una transición ayuda a definir una existencia más vivible —con sus contradicciones, claro está—, pero desde donde al menos es posible pensar con mayor claridad ciertas cosas. Pero, también, de una cierta precariedad de la experiencia que, en mi caso, llegó para quedarse y que reclamó una mirada del mundo distinta a la que estaba habituada. Si la identidad de género (al menos tal cual la experimento yo) es un rasgo vertebral de la subjetividad, que atraviesa directa o lateralmente casi todo lo que hacemos, supongo que es natural que en mi caso una de esas cosas haya sido la poesía (pero podría haber sido otra cosa).
Estoy al tanto de que este atravesamiento aparece tematizado en los textos (a lo mejor, demasiado tematizado). Y esa tematización adquiere los rasgos característicos de mi experiencia particular porque, como decía más arriba, no hay dos iguales en este sentido. Es una experiencia, para arrancar, privilegiada, que ya desde el vamos me permite sentarme a escribir poesía (debe ser lo más improductivo que hay). Ahora bien, en lo personal no me interesa llevar adelante una poética identitaria o anclada únicamente en una hipotética “cuestión trans”, que ponga el énfasis de manera exclusiva en esos rasgos. En principio, porque encuentro tal dirección un poco saturada y francamente aburrida pero, sobre todo, porque creo que las personas trans tenemos el derecho de escribir poesía (y de lo que sea que se nos cante hacer, en realidad) sin necesidad de adosar epítetos o salvoconductos, ni de estar siempre escribiendo sobre nosotras mismas. Creo que cada unx está esencialmente solx frente a lo que tiene para decir.
Por otro lado, me parece que la muerte de mi padre fue un avatar más de esa precariedad que mencionaba más arriba. Mi diálogo con él fue siempre bastante apocado, y a partir de que se enteró de mi transición, directamente inexistente. Él era un varón de otra época, pero creo que más que un rechazo, lo que hubo fueron dos personas hablando —y escuchando— en registros esencialmente distintos que, a lo mejor, dado el tiempo suficiente, se hubiesen acercado hasta alcanzar no digamos ya un acuerdo, pero al menos un tono en común. La muerte truncó esa posibilidad y, de algún modo, la poesía fue lo que apareció como un recurso a la hora de seguir intentando, mal que mal, ese diálogo.
No sería la primera vez que la poesía viniese a darle a alguien la chance de hablar con los muertos.
Respecto de la “cuestión trans” en literatura, tu acercamiento se aparta de cierta poética de la festividad y la abundancia…
Puede ser. Pero para hablar de un apartamiento, en principio vale la pena decir una palabra sobre estas poéticas. Porque, en sí, resulta bastante inédita la aparición de personas trans tomando la palabra y recomponiendo su propia experiencia en un registro lírico. Encuentro novedoso esto de que, al menos en la Argentina, dichas voces hayan obtenido una escucha más jerarquizada —y, con ella, el acceso a un público ampliado, algo que permitió traspasar ciertos muros de la circulación habitual e irrumpir con relativa fuerza más allá de la comarca identitaria—. Todo esto, en mi opinión, es bastante relevante y se lo suele soslayar.
Coincidiría con que, a primera vista, parece haber ahí una cierta preeminencia de lo festivo. Como un desborde que dramatiza el cuerpo (el propio, el de aquellxs que se reconocen como pares abyectxs), y que provoca un efecto de destello. A lo mejor ahí, en ese contraste entre la algarabía y la tragedia que muchas veces sostiene vidas precarias, es que podría percibirse esta “festividad”. En ese sentido, me parece que existe como un gesto más político que de militancia. Es una cuestión peliaguda, porque no hablamos de cualquier tipo de cuerpo, sino de una clase en particular, atravesado por las injusticias, la violencia, la muerte; circunstancias todas que no es posible ignorar. El cuerpo trans es un cuerpo eléctrico, como diría Whitman; hay que ir y reclamar su belleza. Pero no a cualquier precio.
Hace muy pocos días, en una entrevista, un escritor argentino dijo que la literatura del yo es la del neoliberalismo. Creo entender qué es lo que quiso decir con esto, pero disiento con lo tajante de la afirmación. Es más: opino que, desde una literatura del yo, es perfectamente plausible construir una poética no ombliguista de la subjetividad, y que existen múltiples estrategias para llevar a cabo esta tarea. Quizá sea verdad que esta celebración que menciono arriba, esa “abundancia” de la que vos hablás, sean en este momento las privilegiadas.
Ahora bien, nadie dice que sean las únicas y, por otro lado, no me siento enteramente cómoda con la idea de que el gesto militante o autobiográfico deban constituir el norte único de toda poesía. Mi opinión es que ese camino corre el peligro de desembocar en una estetización de la desgracia, y de ahí al cliché hay un paso. Por eso, poner en el centro de la poesía rasgos de mi identidad (de género, femenina, etc.) no es algo que me interpele; en general, no me parece que las identidades sean el combustible infalible de ninguna lírica —más bien, todo lo contrario—. Pero soy consciente de que el hecho aparece —y aparecerá— directa o lateralmente en mucho de lo que escriba por esa misma razón. Problematizar los cruces sí me interesa. Resulta una estrategia algo más contemplativa o cautelosa, a lo mejor porque prefiero mantener una mínima distancia entre el cauce por donde me gusta que transcurra la poesía, y ese por el cual circula todo lo demás.
Las poéticas de la identidad son una soga que más vale mantener bien tensa si no se quiere caer al vacío mientras se camina por ella.
Si bien usás un léxico bastante amplio, en tu poesía hay un refrenamiento, a veces contemplativo y otras nostálgico, que suspendés de manera calculada para dejar entrar el presente. La urgente contemporaneidad de tu poesía tiene que ver, precisamente, con su anacronismo…
Supongo que se relaciona con cierta necesidad de poner pausa, intentar sintonizar una lengua que sea leal al mundo y que, al mismo tiempo, responda a la propia experiencia. Ahí una tiene que parar bien las antenas, ir probando qué fragmentos, qué formas del decir del pasado podrían volver a brillar al calor de las actuales circunstancias, y cuáles conviene dejar donde estaban. Porque lo que experimentamos como anacronismo, a veces puede ser una forma distinta de percibir otra serie temporal, una con la que no crecimos. Yo comulgo con esta idea de lo contemporáneo como un campo de batalla donde se miden pasado y futuro. Ahora bien, los choques pueden ser grandes, de tradiciones enteras, pero también minúsculos, como en un colisionador de partículas. Palabritas nomás. Y a veces ni eso.
El hecho de haber nacido en Entre Ríos, en una ciudad que no era un entorno rural pero que tampoco dejaba de ser una comarca, ha sido una circunstancia fundamental. No porque me interesen de especial manera los tópicos del regionalismo, sino porque hay una mirada y un oído que se calibran de una determinada forma y para siempre ahí, en el lugar donde caímos al mundo. Por eso digo que es importante —y, si me apuran, que es lo más importante—. Después, los sucesivos alejamientos no hacen sino ampliar esta centralidad, y en la distancia geográfica y temporal la cosa se vuelve más difícil.
Por otra parte, tengo la sospecha de que los modos en que estos últimos años fueron redibujando la forma en la que traficamos con lxs demás, no ayuda a mantener la mira centrada en ese origen. A lo mejor esta apuesta por lo arcaico, como vos decís, sea un modo de trabajar contra todo esto —un modo medio condenado al fracaso.
¿Es en ese sentido que elegiste el título del libro, Ley de conservación, amén del poema homónimo? Te confieso que inicialmente me llamó la atención, porque se suelen asociar “conservación” con “conservadurismo”, y las políticas de la disidencia sexual con poéticas más “radicales” o “renovadoras”; pero después lo interpreté como la referencia al ejercicio de un cuidado ante y por el mundo.
Sin duda hay algo de eso. Como bien decís, el título del libro también lo es de uno de los poemas de la colección, que en sí no tiene mucho que ver con ninguna disidencia. Pero a medida que el libro fue armándose, hubo que encontrarle un título, y el de ese poema me pareció que lograba hilvanar algo que podía encontrarse a lo largo de los demás textos. Por supuesto que es un poco alegórico todo esto: la ley a la que se hace referencia afirma algo así como que, en un sistema cerrado, materia y energía mantienen un rango constante; es decir, nada se crea ni se destruye. Es bastante libre la alusión, pero igual me interesa cierto pesimismo que parece campear ahí. Es como si algo quisiera decir: “¿Qué vamos a renovar acá, si en esencia es siempre lo mismo?” A lo sumo, lo que podemos hacer es poner al abrigo, por un tiempo, la integridad de algunos fragmentos. Del mundo, de la memoria, de la lengua. Entonces se impone un cierto sofrenamiento, y ahí es donde se abre este otro sentido del cuidado y la escucha. El conservadurismo y la conservación tienen poco que ver y, en este caso, me parece que representan polos casi opuestos. La conservación, tal como la entiendo, apostaría a un trabajo por resguardar cierta diferencia, cierto brillo único, mientras que el conservadurismo preferiría aplanarlos.
La conservación también puede servir a la hora de administrar la ausencia y la precariedad de las que hablaba. Y, si se me permite un tono más autorreferencial, también para dar por tierra con estas ideas asentadas de que las personas como yo “volvemos a nacer” o “devenimos alguien más”. O una más infame aún, que sugiere que “antes no éramos nosotrxs y ahora sí”. Más bien, mutatis mutandis, vamos encontrando las diversas maneras de preservarnos en medio de todo. La poesía, así entendida, también podría ser una buena curaduría de nosotrxs mismxs.
Después de publicar Ley de conservación, que fue recibido con mucho entusiasmo, ¿estás trabajando en algo nuevo?
Estoy armando algo acerca de las inundaciones del ‘59 en el Uruguay y en Entre Ríos. Mi deseo es que sea un poco más unitario que Ley…, más orgánico. Es un proyecto que va más lento de lo que quisiera, pero me mantiene trabajando.
*
La última rama de este árbol se quiebra acá
¿Dónde ubicarme
si no fui
para madre
menuda como
la espadaña
que corta el viento en dos
sin renunciar a la gracia
ni llegué a ser
a ojos de padre
más que el ensayo
infructuoso
de su varón
final?
Algunos
huesos
daneses
la caja torácica
por donde sube el timbre
de una voz grave
a ecuánime distancia
del deseo y lo deseado.
La primera descarga
Yo fui el muchacho que una vez
salió a la caza de pájaros silvestres
una siesta de febrero en un balneario
sembrado de parrillas
derrumbadas.
Primero, el padre de mi amigo
puso la carabina brillante y
recién lustrada entre mis manos
temblorosas como flores de
naranjo,
y explicó con paciencia
el accionar del percutor
mientras tomaba cerveza
mezclada con granadina
de un jarro de loza blanca.
Me advirtió del chicotazo
que haría del brazo un resorte
y del resorte un disparo
y del disparo, un desbande
de benteveos gritones
y me sostuvo firme el hombro
a la altura adecuada, rodeándome
por detrás hasta que entré en
confianza, y la culata se sintió
por fin a gusto entre mis
huesos
dejándome lista para sacudir la costa
y el sueño estático de los
gorriones.
Teodicea
Mi padre
dio forma con sus propias manos
a algunos de los proyectos
más memorables de esta familia
por ejemplo el entrepiso nuevo:
durante dos semanas enteras
después del volver del frigorífico
todo fue picar paredes
abrir agujeros enormes
como ojos recién nacidos
que atravesaban los muros
y parecían vigilarnos
durante el día entero
a través del polvillo.
De la sala al comedor
del comedor al dormitorio
cruzó tirantes de grueso algarrobo
y sobre ellos un cielo de machimbre
barnizado.
De repente hubo el doble de cuartos
en la casa, y hermana con
hermana y hermano con hermano
fuimos parejamente repartidos
entre las nuevas estancias.
En otra ocasión
plantó un naranjo en la vereda
que prosperó y dio abundancia de
frutos, hasta que una mañana
quince años después y sin mediar razón,
lo arrancó de raíz.
Estos son solamente
ejemplos. Sólo Dios quita
lo que Dios ha dado.
Retorno
El último día de las vacaciones
bajaste a la playa a decirle adiós
a la parte del guardarropas
que abandonarías más tarde
debajo de la cama del bungalow
donde transcurrió el verano.
Unos shorts, tres remeras y el buzo percudido
serán lo primero que dejes atrás
en este viaje
ni bien el ómnibus nocturno ponga en marcha
la ampliación de una distancia
que deje entrar el olvido.
A lo mejor el momento crucial
el que separó con un corte preciso
lo que sostenía esa vida
y lo que tensaba esta otra, ya es historia
y los restos de tu pasado
medidos en algodón y un poco de poliéster
fueron a disgregarse entre los cerros
coloridos de un basural
donde saben picotear las gaviotas.
Todo tiende al futuro sin remedio
y esto es lo que veo en el nuestro:
dos viejas
yendo juntas al supermercado
o avisando que llegamos
bien, hasta que el último vaso
que quede en pie en toda la casa
estalle sin remedio contra el piso
y al separar los fragmentos filosos
de lo que es puro residuo
algo que los años
trataron siempre de explicar sin éxito
termine por aclararse:
es importante —dirás
levantando los vidrios—
pensar en los basureros
aquí nadie necesita
más heridos.
Ezequiel Zaidenwerg (Buenos Aires, 1981) es autor de los libros de poemas Doxa (Vox, 2007); La lírica está muerta (Vox, 2011; Cástor y Pólux, 2017); Sinsentidos comunes, ilustrado por Raquel Cané (Bajo la Luna, 2015); Bichos: Sonetos y comentarios, en colaboración con Mirta Rosenberg e ilustrado por Valentina Rebasa y Miguel Balaguer (Bajo la Luna, 2017); y 50 estados: 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos (Bajo la Luna, 2018; Antílope, 2020). Ha traducido a Mark Strand, Ben Lerner, Anne Carson, Weldon Kees, Robin Myers, Joseph Brodsky, Mary Ruefle, Denise Levertov y Kay Ryan, entre otras y otros. Compiló y prologó la muestra de poesía argentina Penúltimos (UNAM, 2014). Desde 2005, administra el sitio www.zaidenwerg.com, dedicado a la traducción de poesía.

Pier Paolo Pasolini. La poesía de la transgresión




De amor, vida, desplazamiento y Palestina, sus palabras tocaron a millones



La muerte de Anas al-Sharif y el colapso moral del periodismo occidental
En Gaza han matado más periodistas con total impunidad que en las dos guerras mundiales juntas